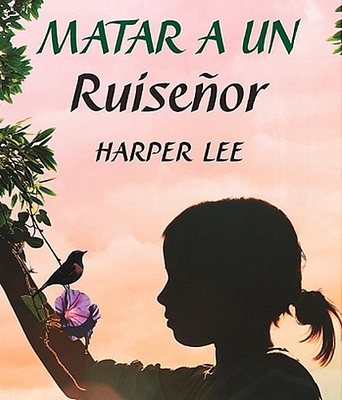En la mitología griega, la Quimera era un monstruo que tenía tres cabezas: una de león, otra de macho cabrío que le salía del lomo, y la última de dragón que nacía en la cola. Según la leyenda, su boca de dragón lanzaba grandes llamaradas de fuego que causaban estragos allá por donde pasaba hasta que el héroe Belerofonte, montado en el caballo alado Pegaso, dio muerte al monstruo con sus flechas. En lengua española, una quimera es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Hoy hablaremos de las quimeras biológicas, unas entidades que siendo reales parecen fruto de la imaginación.
Cuadro Quimera, atribuido al pintor veronés del s. XVI Jacopo Ligozzi. Museo del Prado. Madrid.